Hace años trabajé como recepcionista de noche en el parador de turismo de mi ciudad natal. No quiero acordarme de aquellos meses. ¡Qué mal lo llevé! Entraba a las once de la noche y salía a las ocho de la mañana. Cuando todo el mundo se levantaba yo me iba directa a la cama, en pleno verano, para no pegar ojo porque el jaleo diurno me impedía conciliar el sueño y, además, siempre tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo si me abandonaba en brazos de Morfeo. 
Una vez cerraba la contabilidad del hotel y atendía las peticiones de todas las habitaciones ocupadas ya no había más nada que hacer. Es infrecuente que a partir de las dos de la madrugada llegue algún viajero inesperado, por lo que me moría de aburrimiento y de sueño. Se me caía la cabeza encima de mi novela y a duras penas podía mantener los ojos abiertos. Aparte del guardia de seguridad, que estaba fuera inspeccionando los alrededores, la única compañía humana que yo tenía era el mozo. Mejor hubiera estado sola. Aquel muchacho padecía una rara enfermedad, una especie de envejecimiento prematuro que, con solo veintitantos le hacía parecer un anciano de setenta. Flaquísimo, casi raquítico, la piel llena de manchas y anacrónicas arrugas. Lo peor era su boca. No solo por sus dientes, amarillos y mellados algunos, renegridos otros y completamente ausentes la mayor parte, sino por el fétido aliento que por ella expelía. No podía soportar que se acercara.  Todo él apestaba a sudor añejo, instalado desde tiempo inmemorial en ropa que no se lava en condiciones. Además, hedía a vinazo de la peor calidad, bebido en cantidades industriales y transpirado sin solución de continuidad por su caquéxica figura. Sus bracillos de lagarto terminaban en dos manos esqueléticas, un poco temblonas (por el efecto de la priva, supongo) y sudorosas, donde siempre había una novela del oeste, que cambiaba a diario por otra diferente en un quiosco donde tenía confianza. Yo intentaba convencerlo, sin mucho empeño por mi parte, de que cambiara alguna vez de género literario, sin ningún éxito. Durante los tres meses que fui su compañera de trabajo se tragó todas las novelas de Tony Spring, Arizona, Dan Lewis y Dan Luce, sin saber siquiera que las escribía la misma persona, el escritor Marcial Antonio Lafuente Estefanía, toledano de nacimiento.
Todo él apestaba a sudor añejo, instalado desde tiempo inmemorial en ropa que no se lava en condiciones. Además, hedía a vinazo de la peor calidad, bebido en cantidades industriales y transpirado sin solución de continuidad por su caquéxica figura. Sus bracillos de lagarto terminaban en dos manos esqueléticas, un poco temblonas (por el efecto de la priva, supongo) y sudorosas, donde siempre había una novela del oeste, que cambiaba a diario por otra diferente en un quiosco donde tenía confianza. Yo intentaba convencerlo, sin mucho empeño por mi parte, de que cambiara alguna vez de género literario, sin ningún éxito. Durante los tres meses que fui su compañera de trabajo se tragó todas las novelas de Tony Spring, Arizona, Dan Lewis y Dan Luce, sin saber siquiera que las escribía la misma persona, el escritor Marcial Antonio Lafuente Estefanía, toledano de nacimiento. 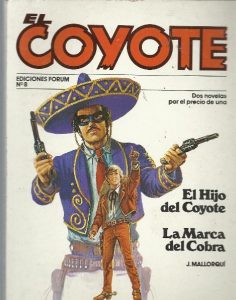 El caso es que era simpático, el pobre, aunque yo apenas lo entendía. Bien fuera porque tenía la voz rasposa y una tos constante de fumar como un carretero, bien por los chiflidos que emitía por la falta de dientes o por su propio descuido a la hora de terminar las palabras, el caso es que yo nunca lograba saber qué me había dicho aquel sujeto, aunque no le daba la oportunidad de explicarse con detalle para evitar su proximidad.
El caso es que era simpático, el pobre, aunque yo apenas lo entendía. Bien fuera porque tenía la voz rasposa y una tos constante de fumar como un carretero, bien por los chiflidos que emitía por la falta de dientes o por su propio descuido a la hora de terminar las palabras, el caso es que yo nunca lograba saber qué me había dicho aquel sujeto, aunque no le daba la oportunidad de explicarse con detalle para evitar su proximidad.
No obstante, era simpático y vigilaba solícito la recepción mientras yo sobaba a mis anchas los días en los que, vencida sin remedio por el sueño, caía a plomo en el sofá de la entrada. O cuando llegaron mis amigos del colegio y nos metimos todos en la piscina con una botella de champaña. Yo, con el uniforme de recepcionista, menos los tacones, mis amigos en gayumbos floreados y las gafas de sol en plena noche. ¡Ah, qué tiempos aquellos! De haberme pillado el director del hotel, de patitas en la calle. Me fui yo, de motu proprio, nada más terminar el contrato. Por mí, que las noches se las queden esas «rara avis» que, como la Zarzamora, van por los rincones (no siempre llora que llora).